Medicina y salud en los tiempos coloniales
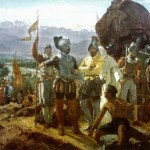 Durante la conquista de América, la salud y la enfermedad se hallaban inmersas en los soportes conceptuales de la medicina europea medieval, con toda su carga de superstición e influencia religiosa, lo que hacia prácticamente imposible hacer frente de manera efectiva a los distintos y complejos escenarios sanitarios a los que se vieron enfrentados los conquistadores. Por otra parte, la población indígena, en su condición de novel ante las enfermedades transmitidas desde el Viejo Mundo, sucumbió trágicamente con también escasa capacidad de respuesta.
Durante la conquista de América, la salud y la enfermedad se hallaban inmersas en los soportes conceptuales de la medicina europea medieval, con toda su carga de superstición e influencia religiosa, lo que hacia prácticamente imposible hacer frente de manera efectiva a los distintos y complejos escenarios sanitarios a los que se vieron enfrentados los conquistadores. Por otra parte, la población indígena, en su condición de novel ante las enfermedades transmitidas desde el Viejo Mundo, sucumbió trágicamente con también escasa capacidad de respuesta.
Ya en tiempos coloniales, la persistencia sostenida de estos cuadros causo grandes estragos en los campos y ciudades del país, dificultando enormemente el desarrollo y expansión poblacional. Sobre las epidemias, el historiador Benjamín Vicuña Mackenna señalaba: “…tal fue la horrorosa peste de 1793, de cuyos estragos, que llegaron a tal punto de no encontrarse acarreadores para los muertos, ni brazos para sepultureros, oímos hablar más de una vez a los ancianos de nuestra niñez…” (Vicuña Mackenna B., 1974).
Frente a esta dramática realidad, las prácticas médicas coloniales poco podían hacer. La escasa formación de los profesionales de la salud originó una medicina que no obtenía buenos resultados. Por otra parte, diversos sanadores y curanderos (oficios herederos de una suerte de sincretismo entre las medicinas medievales europeas e indígenas) administraban remedios y terapias sin una formación adecuada, lo que contribuía aun más al desprestigio y desconfianza del pueblo ante el sistema sanitario.
De acuerdo a las leyes hispanas, la planificación y organización del sistema sanitario estaban radicadas en el Tribunal de Protomedicato, orientado esencialmente a la acreditación y fiscalización de los médicos y boticarios, aun cuando su dirección estaba en manos de legos y su eficacia distaba mucho de la de un órgano rector y regulador formal.
Esta situación intentó ser remediada con la puesta en marcha de la cátedra de medicina de la Universidad de San Felipe, fundada en 1747. No obstante, hasta fines del siglo XVIII (salvo excepciones como la introducción de la vacuna variólica por Fray Chaparro), la medicina en Chile seguía estando dominada por prácticas curativas basadas menos en bases científicas formales que en la superstición. Respecto del cuidado de los enfermos, la atención hospitalaria se encontraba reducida a establecimientos como el de Nuestra Señora del Socorro en Santiago (posteriormente bautizado como San Juan de Dios) o Nuestra Señora de la Asunción en La Serena (el primero fundado en Chile y tempranamente destruido por un terremoto), dirigidos por órdenes religiosas y financiados por la caridad.
Se trataba, en esencia, de lugares de recogida de enfermos terminales (en su mayoría indigentes), con escasa capacidad resolutiva e importante desprestigio por parte de la comunidad, en especial de las clases acomodadas, quienes –pese a mantener financiéramente estas instituciones a través de la beneficencia-, preferían la precaria atención medica en sus domicilios.
Extracto tomado de ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD Para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la Década 2011-2020, revisado en la web el 23 de octubre 2012
Deja un comentario


Deja un comentario